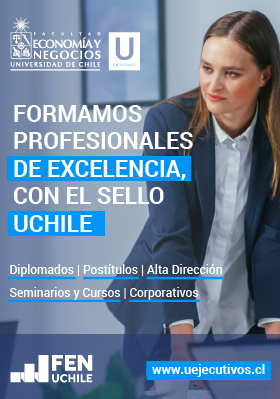Equipo Revista Mirada FEN
Mujeres en la Alta Dirección: Desafíos y avances hacia la equidad
Marisol Bravo Léniz, destacada ejecutiva con más de 40 años de experiencia y hoy Directora de AFP Habitat y Aguas Andinas, repasa su trayectoria, reflexiona sobre las barreras culturales y estructurales para las mujeres en cargos directivos en Chile y comparte su visión para acelerar la igualdad de género en las empresas.

En un contexto empresarial donde la diversidad y la inclusión son factores claves para la innovación y la competitividad, el liderazgo femenino cobra cada vez más relevancia. Marisol Bravo habla de ello respaldada por una carrera como alta ejecutiva que ha sido pionera en la creación de áreas estratégicas en empresas chilenas y que ha navegado con éxito los desafíos laborales y personales. En esta entrevista, aborda los principales hitos de su camino, los avances y brechas que persisten en materia de género, el impacto de la diversidad en las organizaciones y las medidas necesarias para fomentar la equidad.
“Las mujeres solemos tener gran capacidad de organización y priorización, lo que facilita equilibrar múltiples roles en entornos exigentes que demandan muchas horas de trabajo.”
-¿Qué hitos o desafíos han marcado su recorrido profesional hasta llegar a la alta dirección?
-Después de más de 40 años de trayectoria profesional como ejecutiva, considero que el desafío más significativo ha sido compatibilizar mi exigencia personal por realizar un trabajo de excelencia, con el rol de ser una madre presente para mis cuatro hijos cuando eran pequeños, y que ellos sintieran que siempre podían contar conmigo.
Esto exigió planificación, redes de apoyo y mucha energía. Conté con el respaldo de mi marido y de mi madre, sin ellos no habría sido posible lograrlo. Además, tuve un jefe que comprendía la necesidad de flexibilidad horaria -algo poco común en ese entonces- y me brindó su respaldo con medidas que me lo facilitaron. Eso fortaleció aún más mi vínculo emocional con la empresa y puse todo de mi parte para estar siempre activa, incluso trabajando a distancia. De hecho, recuerdo que fui una de los primeros ejecutivos que tuvo en la empresa un celular, que parecía un ladrillo.
Respecto a hitos, sin duda el que más me marcó fue en 1994, cuando el gerente general de CCU, en el contexto de una reestructuración organizacional, me ofreció crear y liderar una nueva área encargada de gestionar la relación con los stakeholders, las comunicaciones, la imagen institucional, entre otros. No dudé en aceptar el desafío, comenzando incluso por definir como debería llamarse esa nueva unidad. Así nació la Gerencia de Asuntos Corporativos en CCU, un nombre que, en ese entonces, generaba desconcierto cuando me presentaba ya que era un concepto nuevo en Chile.
-¿Qué factores personales, formativos o de contexto considera más determinantes para que una mujer pueda desarrollar una carrera ejecutiva?
-En cuanto a formación, los requerimientos no difieren de los de los hombres: se necesita una sólida base académica que permita acceder a las áreas y cargos deseados, además de una actitud de aprendizaje constante como inversión personal en el desarrollo profesional. También es clave tener flexibilidad para adaptarse a tendencias, nuevas tecnologías y contextos cambiantes.
Las mujeres solemos tener gran capacidad de organización y priorización, lo que facilita equilibrar múltiples roles en entornos exigentes que demandan muchas horas de trabajo. También resulta clave desarrollar habilidades de comunicación asertiva para desenvolverse en entornos aún marcados por actitudes machistas, a veces encubiertas y otras más evidentes. En mi experiencia, he procurado enfrentar estas situaciones con franqueza y respeto, lo que me ha permitido construir relaciones más equilibradas y expresar mis ideas con claridad, así como defender mi posición cuando lo he considerado necesario. En ciertos casos, al percibir una resistencia injustificada por parte de algún hombre a considerar mis puntos de vista, opté por una actitud más frontal -siempre con la mayor prudencia posible- lo que generalmente derivó en un cambio positivo en la relación. No olvidemos que muchas veces el comportamiento machista ni siquiera es un acto consciente.
Tener un propósito claro y metas a largo plazo también ha sido fundamental. He tenido la fortuna de liderar equipos entusiastas y altamente profesionales, en su mayoría mujeres, con quienes logramos grandes resultados. Y no perderse nunca en que realizar un trabajo con pasión es lo que hace la diferencia, desarrollar trabajos exigentes con excelencia.
Finalmente, trabajar en contextos donde se valora genuinamente el aporte femenino, con políticas activas en diversidad y liderazgo, marcan una diferencia.
“Las empresas que avanzan son aquellas que vinculan sus políticas de diversidad con indicadores concretos, metas medibles y liderazgo comprometido.”
-Desde su perspectiva, ¿cuáles han sido los avances más significativos respecto a la presencia de mujeres en cargos directivos en Chile en los últimos años?
-Si bien el avance ha sido lento, se observan algunos progresos. Las principales barreras siguen siendo las culturales. Los hombres se muestran más abiertos, aunque -digámoslo- a muchos aún les cuesta tener a una mujer como jefa. Ha habido avances en que más mujeres ocupan cargos en Directorios y en primeras líneas ejecutivas, pero aún falta mucho y siguen existiendo Directorios donde no hay mujeres.
Según el Ranking de Mujeres en Alta Dirección 2024 elaborado por Mujeres Empresarias y la Dirección del Trabajo UC, la participación femenina en los directorios de empresas IPSA alcanzó un 19,1% en 2023, frente al 6,2% en 2012.
“Se necesita una sólida base académica que permita acceder a las áreas y cargos deseados, además de una actitud de aprendizaje constante como inversión personal en el desarrollo profesional.”
Asimismo, las mujeres ejecutivas se han ido organizando en redes colaborativas, grupos de mentoría y comunidades por especialidad, generando apoyos transversales que fortalecen a las nuevas generaciones y permiten compartir información valiosa. Esta articulación ha sido clave para nuestro empoderamiento y autoconfianza, y ha contribuido a aumentar la visibilidad de las mujeres en distintos ámbitos, facilitando su participación en espacios y foros que históricamente habían estado reservados solo a hombres.
-¿En qué áreas o sectores percibe un mayor progreso y en cuáles observa estancamiento o retrocesos?
El progreso ha sido desigual según sectores. Se han logrado avances en áreas como gestión de personas, sostenibilidad, comunicaciones, operaciones y algunas gerencias generales. En el sector privado, los mayores progresos se observan en industrias con mayor apertura cultural y orientación al cliente, como la banca, el retail y los servicios. En el sector público, la Ley de Cuotas ha tenido un impacto positivo permitiendo una mayor presencia de mujeres en los directorios.
Pero aún hay desafíos en sectores históricamente masculinas y técnicas, donde el cambio requiere transformaciones culturales mas profundos, como la construcción, transporte y marítimo-portuario. Son industrias que por la naturaleza de su trabajo es mas difícil la presencia de mujeres. Y pese a que algunas empresas han hecho esfuerzos, persisten las estructuras más conservadora y aún presentan barreras significativas para el acceso femenino a cargos de liderazgo y la toma de decisiones estratégicas.
-¿Cuáles son, a su juicio, las brechas más relevantes para las mujeres en la alta dirección y las principales barreras?
-Las brechas más relevantes son la subrepresentación en cargos directivos, la brecha salarial y la limitada visibilidad en redes de poder. Aunque las mujeres representan más del 50% de los profesionales en Chile, siguen siendo minoría en roles como CEO, directorios o gerencias generales (solo entre 10% y 25%, según el sector).
La brecha salarial también persiste y va empeorando con el actual nivel de desemplro. Según datos del “Zoom de géneros: brechas de ingreso 2024” todas las mujeres que trabajan, cualquiera sea el trabajo, en promedio ganan un 23,3% menos que los hombres. Y aquellas en cargos de alta calificación, considerando todo tipo de trabajo, en promedio ganan un 30,1% menos que los hombres.
Respecto a salarios por igual tipo de trabajo, según el “IV Reporte de indicadores de género en las empresas en Chile” de los ministerios de Hacienda, Economía y ChileMujeres, las empresas reportan a la CMF, en base a la norma 381 y 461 de la CMF, una brecha en los niveles ejecutivos de 8,6 % y en cargos administrativos y medios es de un 9,3%.
Existe además una brecha de visibilidad y patrocinio, que limita el acceso a redes estratégicas y espacios informales de decisión. La corresponsabilidad familiar ha mejorado en algunos contextos, pero sigue siendo un reto, especialmente para quienes no cuentan con redes de apoyo sólidas.
Las barreras culturales también siguen vigentes: la falta de referentes femeninos refuerza la idea de que el liderazgo es masculino. A esto se suman fenómenos como el “techo” y el “muro” de cristal, conceptos que definen las barreras que limitan ascensos y restringen el campo de las mujeres a determinadas áreas funcionales dentro de una organización, como Recursos Humanos, Comunicaciones, Asuntos Legales o Responsabilidad Social Empresarial. Estas áreas, si bien son muy relevantes, suelen tener menos influencia estratégica y ofrecen menos posibilidades de acceso directo a la alta dirección operativa.
-¿En su experiencia, los cambios legislativos o las políticas empresariales han sido efectivos para disminuir estas brechas? ¿Por qué?
-Las políticas empresariales y legislativas han tenido un impacto parcial. En muchas organizaciones conviven discursos de inclusión con prácticas tradicionales que perpetúan la inequidad.
Las empresas que avanzan son aquellas que vinculan sus políticas de diversidad con indicadores concretos, metas medibles y liderazgo comprometido. Por ejemplo, contar con flexibilidad laboral efectiva y teletrabajo mejora las condiciones para un desempeño equilibrado. Sin embargo, las reformas legales no siempre han acompañado estos avances. En este sentido, el proyecto de ley de Sala Cuna resulta clave para contribuir a la inserción y permanencia laboral femenina formal y eliminar barreras que dificultan compatibilizar trabajo y crianza, como también se espera contribuya la reciente aprobación de la ley de “Más Mujeres en Directorios”, que busca avanzar hacia una mayor equidad de género en los directorios de las sociedades anónimas abiertas y sociedades anónimas especiales fiscalizadas por la CMF.
-¿Cómo describiría la cultura organizacional chilena respecto al liderazgo femenino?
-La cultura organizacional chilena está aún en proceso de transformación. Aunque ha evolucionado, aún persisten tensiones entre los discursos de inclusión y las prácticas tradicionales.
Persisten sesgos de conductas valoradas positivamente en un hombre pero que pueden ser vistas como inadecuadas en una mujer (por ejemplo, asertividad versus agresividad). Las mujeres suelen estar más expuestas al juicio y escrutinio al llegar a cargos altos y, en entornos donde se valora el sobreesfuerzo, muchas mujeres sienten que deben “hacer más para valer lo mismo”.
Se valoran estilos de liderazgo verticales y presenciales, más asociados a lo masculino. Esto genera desafíos para las mujeres, quienes deben sortear exigencias contradictorias: ser firmes, pero no duras; competentes pero humildes, ambiciosas pero colaborativas.
Además, siguen enfrentando mayores exigencias en términos de disponibilidad y compromiso, en un contexto donde la carga de cuidado de la familia y el hogar sigue recayendo principalmente en ellas.
-¿Observa cambios en las nuevas generaciones respecto a estas percepciones?
-Las nuevas generaciones traen un cambio cultural significativo: valoran estilos de liderazgo más empáticos, colaborativos y orientados al propósito, y demandan a las empresas prácticas reales de equidad y corresponsabilidad. En particular, las generaciones más jóvenes (Millennials y Generación Z) valoran la diversidad y rechazan explícitamente las prácticas discriminatorias, exigiendo igualdad de oportunidades y entornos laborales verdaderamente inclusivos.
-En su opinión, ¿qué tipo de iniciativas (cuotas, mentorías, redes, flexibilidad laboral, etc.) tienen mayor impacto positivo en la inclusión de mujeres en la alta dirección?
-Diversos estudios y experiencias internacionales muestran que no existe una única iniciativa que, por sí sola, garantice la inclusión de mujeres en la alta dirección. Sin embargo, algunas generan impactos más profundos, sostenidos y estructurales cuando se implementan de forma combinada y alineada con la estrategia de negocio.
Existen medidas de impacto inmediato, como aquellas que modifican estructuras de poder -por ejemplo, las cuotas de género- y otras más graduales, como la flexibilidad laboral con corresponsabilidad o políticas de transparencia. A largo plazo, las más transformadoras son aquellas que forman parte de una estrategia de cambio cultural auténtico, más allá de la responsabilidad social empresarial.
El verdadero desafío está en integrar estas iniciativas de manera coherente, con metas claras, indicadores de avance y compromiso explícito del liderazgo. Solo así es posible generar condiciones estructurales que permitan a más mujeres acceder y consolidarse en espacios de decisión.
-Según su experiencia, ¿cómo impacta la diversidad de género en la toma de decisiones, la rentabilidad o la cultura de las organizaciones chilenas?
La diversidad de género genera beneficios tangibles en las organizaciones y una ventaja competitiva concreta. Mejora la calidad de las decisiones al incorporar distintas perspectivas, fomenta la innovación y reduce el riesgo del llamado “pensamiento en grupo” (groupthink).
Las mujeres líderes tienden a considerar más los impactos sociales, éticos y de largo plazo, lo que fortalece la sostenibilidad. Estudios como Diversity Wins de McKinsey muestran que las empresas con mayor diversidad de género tienen un 25% más de probabilidades de superar la rentabilidad media de su industria.
En Chile, en empresas IPSA con mujeres en sus directorios han mostrado mayor estabilidad y reputación corporativa, según informes de la CMF Y RedMAD. Además, una cultura organizacional inclusiva aumenta el compromiso y la permanencia del talento. Las nuevas generaciones, como observo en mis hijos, valoran trabajar en entornos donde la equidad y la diversidad no solo se declaran, sino que se viven.
-¿Qué recomendaciones concretas haría para acelerar la equidad de género en la alta dirección en Chile?
-Sin considerarme una experta en el tema, estimo que una recomendación clave sería alinear la equidad de género con la estrategia de negocio. Establecer objetivos concretos y medibles -como alcanzar un 30% de mujeres en cargos ejecutivos en tres años- e incluir indicadores de género en los KPI corporativos. Es fundamental revisar los procesos de reclutamiento para valorar competencias como la empatía y la visión estratégica, y promover programas de sponsorship que visibilicen el talento femenino.
En términos de corresponsabilidad, una buena directriz sería fomentar políticas concretas, implementando y normalizando el uso del postnatal masculino y licencias parentales compartidas.
Sin embargo, estoy convencida de que el cambio más profundo vendrá de la transformación cultural que permitirá a más mujeres integrarse plenamente al mundo laboral y acceder a posiciones de liderazgo. Las nuevas generaciones vienen ya con ese chip integrado, tanto hombres como mujeres, y espero que nuestras nietas encontrarán un mundo laboral más amigable y equitativo.