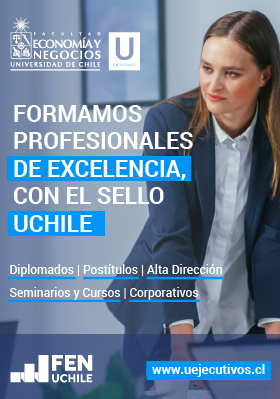Eugenia Andreasen
El espejismo del proteccionismo: caos comercial, mercados en shock y riesgo para Chile
La nueva ola arancelaria liderada por EE.UU. se presenta como una estrategia de reindustrialización, pero contradice décadas de conocimiento económico. No solo es un camino errado, sino también caóticamente implementado. El impacto ya golpea a los mercados globales —y a países como Chile, que enfrenta tarifas, depreciación y nuevas vulnerabilidades.

En las últimas semanas, la administración de Estados Unidos ha intensificado su agenda arancelaria, marcando un nuevo punto de inflexión en su política comercial. Bajo el lema de “Make America Wealthy Again”, el presidente Donald Trump ha redoblado su apuesta por una reindustrialización centrada en el proteccionismo y en penalizar a países que, según criterios muy cuestionables, habrían incurrido en prácticas comerciales que —a juicio de su gobierno— habrían perjudicado a la economía estadounidense. Esta estrategia no solo contradice décadas de evidencia sobre los costos del proteccionismo, sino que además ha sido implementada con un nivel de caos que multiplica sus efectos negativos tanto dentro como fuera de EE.UU.
Hagamos el ejercicio hipotético de asumir que una estrategia de desarrollo industrial basada en el proteccionismo —como propone el “Make America Wealthy Again”— fuera válida. Ignoramos, por un momento, todo el conocimiento económico que señala no solo que esa vía está plagada de riesgos, sino que históricamente ha fracasado. Dejamos de lado las advertencias sobre sus efectos inflacionarios y sobre el deterioro en las expectativas de crecimiento, el nivel de empleo y el bienestar de los hogares. Aunque es difícil hablar de consensos en economía, este es uno de los pocos temas donde existe una claridad bastante transversal sobre los riesgos involucrados.
Incluso si se ignoraran todos esos argumentos y se asumiera —erróneamente— que una estrategia de desarrollo industrial vía proteccionismo fuera deseable, una implementación mínimamente racional requeriría algunos elementos básicos. Por ejemplo:
- Definir sectores estratégicos a apoyar. Aquí podrían entrar consideraciones políticas, pero probablemente serían aquellos sectores con mayores encadenamientos productivos, spillovers en empleo, potencial de desarrollo a mediano plazo o relevancia desde una perspectiva de seguridad nacional.
- Determinar tarifas para proteger estos sectores específicos con criterios económicos que tomen en cuenta el trade-off entre costos y beneficios. Estas deberían comunicarse de manera clara, sin cambios constantes, y aplicarse respetando el marco institucional internacional vigente para evitar guerras comerciales.
- Establecer un calendario para la implementación de las tarifas, probablemente escalonado, para minimizar disrupciones y permitir la adaptación de los actores afectados.
- Acompañar estas medidas con esquemas de incentivos que respalden efectivamente a los sectores que se quieren desarrollar.
Nada de esto ha ocurrido. En lugar de una estrategia coherente y predecible, lo que se desplegó fue un conjunto de medidas desordenadas y contradictorias:
- Tarifas sin estrategia: improvisación e instrumentalización política. Las tarifas fueron anunciadas como medidas de política comercial, pero también se utilizaron como herramientas de presión en frentes no relacionados, como la inmigración o el narcotráfico. La falta de planificación estratégica se refleja en la sucesión errática de anuncios, ajustes, suspensiones y nuevas alzas, lo que revela una improvisación constante.
- Criterios opacos y ruptura de reglas. Las tarifas alcanzaron niveles récord y parecen haber sido determinadas según fórmulas poco transparentes, en algunos casos vinculadas al superávit comercial histórico de los países con EE.UU. Además, su aplicación rompió con la institucionalidad de los tratados comerciales preexistentes, abriendo el camino hacia una guerra comercial de escala global.
- Incertidumbre y especulación. La volatilidad de los anuncios y las reglas de juego cambiantes han exacerbado los movimientos especulativos y el overshooting en los mercados financieros. Esto ha debilitado los tradicionales canales de refugio financiero.
- Inflación, menor inversión y desaceleración global. El efecto directo sobre precios se amplifica por las disrupciones en las cadenas globales de valor. Empresas e incluso hogares postergan decisiones de inversión y consumo ante la incertidumbre. El resultado será un menor crecimiento en EE.UU. y a nivel global, con efectos heterogéneos entre países..
Cómo se reconfigura el tablero para Chile
Hasta antes del 2 de abril, Chile había salido relativamente bien parado: dólar más débil, cobre en niveles altos y tasas largas a la baja. Ese veranito, sin embargo, parece haber llegado a su fin. Chile será afectado por un arancel general del 10% sobre todas sus exportaciones a EE.UU., con excepción del cobre y la madera, cuyos productos quedaron pendientes de una definición posterior. Esta medida tendrá impactos significativos sobre sectores como el salmón y la fruta, donde el mercado estadounidense representa un destino clave. A esto se suma el efecto inmediato del colapso en los mercados globales tras los anuncios, que en el caso de Chile se tradujo en una fuerte corrección bursátil y una depreciación significativa del tipo de cambio.
El mayor precio del cobre, que había tocado niveles récord hacia finales de marzo, impulsado por un proceso de acopio sin precedentes, en parte anticipando posibles futuras alzas en las tarifas al metal. Aunque el cobre no fue directamente afectado por los anuncios del 2 de abril, igual provocaron una caída abrupta en el precio por las expectativas de tarifas futuras. Aunque no tendría lógica económica aplicar un arancel en este caso, ni el TLC, ni un balance comercial históricamente deficitario, ni el hecho de que Estados Unidos está a muchos años de poder autoabastecerse en términos de cobre aseguran inmunidad. El anuncio del 2 de abril dejó claro que las decisiones no siguen una lógica económica, y el cobre podría ser el próximo en la lista.
En este nuevo orden, donde todos pierden, algunos perderán más que otros. Es probable que veamos movimientos significativos de nearshoring y friendshoring, en un intento de reducir la exposición a países y sectores sujetos a mayores tarifas. En ese escenario, Chile puede jugar una carta: atraer inversiones que busquen localización en economías menos expuestas. No es una solución mágica ni rápida de implementar —el efecto neto seguirá siendo negativo—, pero sí una oportunidad para amortiguar el golpe. Para aprovecharla, deberá resolver contrarreloj sus cuellos de botella en materia de permisología y ejecución de proyectos.
El principal canal de transmisión, sin embargo, podría venir por otra vía: la gran exposición de Chile a la economía china, claramente una de las más afectadas por los anuncios. Si bien el gobierno chino sigue comprometido con alcanzar la meta del 5% de crecimiento anual, ese objetivo luce más complejo bajo este nuevo contexto. En este escenario, diversificar destinos de exportación más allá de China será clave para reducir la vulnerabilidad externa. La resiliencia comercial de Chile dependerá no solo de su capacidad de adaptación, sino también de su habilidad para anticiparse y tomar decisiones estratégicas con agilidad.