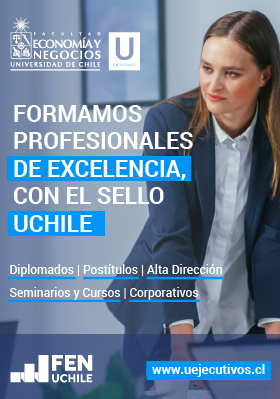Luis Riquelme Contreras
Franz R. Arce Velasco
Bolivia y Chile: Fondos Especiales Para Reducir Brechas Territoriales
Luis Riquelme y Franz R. Arce analizan los mecanismos que Bolivia y Chile han implementado para reducir las brechas territoriales. Destacan el rol del Fondo de Equidad Interregional chileno y la necesidad de que ambos países fortalezcan sus capacidades subnacionales, incorporen criterios de equidad y adapten experiencias internacionales para lograr una cohesión territorial efectiva.

1.-Antecedentes
La relevancia del estudio sobre fondos especiales destinados a reducir brechas territoriales entre regiones al interior de los países radica en la creciente evidencia teórica y empírica que muestra cómo la desigualdad regional afecta no solo el desarrollo económico, sino también el bienestar social y la estabilidad política. Tal como indican Rodríguez-Pose et al. (2024), el desarrollo territorial ha cambiado significativamente, destacando ahora la necesidad de una dimensión espacial explícita en las políticas de desarrollo debido al incremento de las desigualdades regionales y la polarización territorial. Esto justifica un interés creciente por enfoques sensibles al territorio, que buscan reducir la inequidad y promover un desarrollo económico inclusivo, considerando las particularidades locales de cada región.
Las disparidades entre regiones surgen por diversos factores, incluyendo recursos naturales, turismo y concentración productiva, dificultando la difusión equitativa del bienestar económico desde áreas dinámicas hacia aquellas rezagadas (Barca, McCann & Rodríguez-Pose, 2012).
Bolivia, con cerca de 12 millones de habitantes, se configura como un Estado unitario de carácter presidencialista consagrado en la Constitución Política de 2009. Asimismo, reconoce diversas formas de autonomía territorial —departamental, municipal e indígena originaria campesina—. En el plano subnacional, la nación está dividida en nueve departamentos, que a su vez se fragmentan en 112 provincias y 339 municipios. Los gobernadores departamentales son elegidos desde los comicios autonómicos inaugurales de 2010, mientras que alcaldes y concejales cumplen mandatos de cinco años. Este país presenta marcadas desigualdades entre territorios, resultado de factores históricos, geográficos, económicos y políticos. Las diferencias más notables se reflejan en:
- Acceso a servicios básicos, las zonas urbanas, especialmente del eje central (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz), tienen mayor cobertura de agua potable, alcantarillado, electricidad e internet. En cambio, regiones rurales y del altiplano, el Chaco o la Amazonía enfrentan condiciones precarias, con limitaciones en saneamiento básico y conectividad.
- Departamentos como Santa Cruz y La Paz concentran buena parte de la red vial pavimentada, infraestructura aeroportuaria y servicios logísticos. Las regiones del norte amazónico (Pando, Beni), el sur del Chaco o algunas provincias rurales permanecen aisladas y con baja inversión en transporte.
- La actividad económica se concentra en pocos departamentos. Santa Cruz genera más del 30% del PIB nacional, mientras que Pando, Beni y Oruro tienen escasa participación económica. Existen diferencias en productividad agrícola, industrialización, empleo formal y acceso al crédito entre regiones.
- Las áreas urbanas cuentan con mejores infraestructuras educativas y centros de salud, mayor presencia de profesionales y equipamiento. Las zonas rurales tienen dificultades para retener personal capacitado, lo que limita la calidad del servicio público.
- Algunos gobiernos subnacionales cuentan con mayor capacidad técnica, personal calificado y recaudación propia, donde municipios pequeños o con alta ruralidad dependen casi exclusivamente de transferencias del Estado, y enfrentan serias limitaciones en la gestión pública.
Los resultados de estas desigualdades en los 9 departamentos se muestran en el siguiente cuadro:
Cuadro N°1: Principales Indicadores de Bienestar, Heterogeneidad Departamental en Bolivia
|
PIB per Cápita (USD) |
Pobreza por Ingresos-Extrema (%) |
Pobreza por Ingresos (%) |
N° Veces PIB Per Cápita Tarija/Regiones |
|
|
Chuquisaca |
3,604 |
32.9% |
58.1% |
1 |
|
La Paz |
4,029 |
12.3% |
41.6% |
1 |
|
Cochabamba |
3,138 |
11.1% |
41.2% |
2 |
|
Oruro |
4,070 |
7.1% |
31.4% |
1 |
|
Potosí |
2,852 |
28.7% |
52.2% |
2 |
|
Tarija |
4,731 |
11.0% |
37.7% |
1 |
|
Santa Cruz |
4,105 |
3.8% |
20.0% |
1 |
|
Beni |
2,628 |
16.3% |
43.9% |
2 |
|
Pando |
2,469 |
12.0% |
39.9% |
2 |
|
Nacional |
3,736 |
36.5% |
11.9% |
1.3 |
|
Coeficiente de variación (σ/µ) |
21% |
61% |
26% |
22% |
Fuente: INE, UDAPE, 2023.
La estadística del cuadro resalta claramente la heterogeneidad entre los departamentos de Bolivia respecto a tres indicadores principales de bienestar económico y social: PIB per cápita, pobreza extrema por ingresos y pobreza por ingresos en general. El coeficiente de variación del PIB per cápita es del 21%, mientras que para pobreza extrema es considerablemente más alto con un 61%, y para la pobreza por ingresos es del 26%. Esto implica que la pobreza extrema es el indicador que presenta la mayor dispersión entre departamentos, resaltando las grandes desigualdades en la distribución de pobreza extrema dentro del país.
En el caso boliviano, los efectos del cambio climático agravan las desigualdades territoriales existentes. Las regiones amazónicas y del altiplano son especialmente vulnerables a eventos climáticos extremos, como inundaciones y sequías prolongadas, lo que incrementa los costos sociales y económicos, demandando mayores esfuerzos fiscales redistributivos.
Por otro lado, en el caso de Chile, corresponde a un país con una población de más de 18 millones de habitantes según el CENSO del año 2024, Asimismo, es un país con un sistema fuertemente presidencialista y corresponde a un sistema unitario[1]. En el ámbito subnacional se compone por 361 gobiernos subnacionales (16 regiones y 345 municipalidades), con autoridades regionales electas desde el año 2021 (gobernadores regionales). A nivel regional, existe una heterogeneidad entre las 16 regiones, lo que se puede apreciar en el siguiente cuadro:
Cuadro N°2: Heterogeneidad Regional en Chile
|
Región |
PIB per Cápita (USD) |
Pobreza por Ingresos (%) |
N° Veces PIB Per Capita Antofagasta/Regiones |
|
Tarapacá |
25.993 |
11,0% |
2 |
|
Antofagasta |
57.951 |
7,6% |
1 |
|
Atacama |
24.892 |
8,2% |
2 |
|
Coquimbo |
13.961 |
7,9% |
4 |
|
Valparaíso |
13.336 |
6,6% |
4 |
|
O’Higgins |
15.478 |
7,0% |
4 |
|
Maule |
11.772 |
8,7% |
5 |
|
Biobío |
13.161 |
7,5% |
4 |
|
Araucanía |
9.960 |
11,6% |
6 |
|
Los Lagos |
13.748 |
7,0% |
4 |
|
Aysén |
19.211 |
4,0% |
3 |
|
Magallanes |
18.074 |
3,4% |
3 |
|
Región Metropolitana |
17.251 |
4,4% |
3 |
|
Arica |
11.042 |
9,2% |
5 |
|
Los Ríos |
11.455 |
5,9% |
5 |
|
Ñuble |
10.455 |
12,1% |
6 |
|
Nacional |
16.820 |
6,5% |
3 |
|
Coeficiente de variación (σ/µ) |
63% |
32% |
36% |
Fuente: CASEN 2022 y World Economic Outlook (2023).
El Cuadro N°2 presenta indicadores clave para evidenciar las disparidades regionales en Chile: el PIB per cápita, el porcentaje de pobreza por ingresos, y un índice relativo que muestra cuántas veces el PIB per cápita de la región más rica (Antofagasta) supera al de las demás regiones.
Este análisis revela una concentración de ingresos en determinadas zonas, principalmente vinculadas a recursos naturales. La región de Antofagasta, con un PIB per cápita de 57.951 USD, destaca como la más próspera del país, gracias a su intensa actividad minera (cobre y litio). Este valor es seis veces mayor al de regiones como Ñuble (10.455 USD) y Araucanía (9.960 USD), evidenciando una brecha territorial considerable en el acceso a los frutos del crecimiento económico.
Por otro lado, las regiones con menor PIB per cápita suelen coincidir con las que presentan mayores niveles de pobreza por ingresos, como Ñuble (12,1%) y Araucanía (11,6%), lo cual refuerza la idea de que la desigualdad territorial en Chile no solo es económica, sino también social y estructural.
El coeficiente de variación del PIB per cápita regional (63%) confirma la existencia de una alta dispersión entre regiones. Aunque el indicador de pobreza por ingresos muestra menor variabilidad (32%), sigue reflejando diferencias sustanciales que deben ser abordadas por políticas públicas focalizadas.
2.-Fondos de Convergencia Europeos[2]
Una experiencia importante en este tema la encontramos en los fondos de convergencia creados por la Unión Europea.
Al respecto, en el año 1993 entró en vigencia el Tratado de Maastricht para avanzar en el proceso de integración europea. A partir de su entrada en vigor cambia la denominación de Comunidad Económica Europea por la de Unión Europea, deja de ser una simple unión de países para convertirse en una verdadera Unión Monetaria con la adopción años más tarde de la moneda única, el euro.
La Política Regional en esta etapa se ve reforzada por un nuevo instrumento: el Fondo de Cohesión. Este Fondo se inició en 1993 y se creó con la misión de incrementar la dotación financiera de los países miembros con un PIB inferior al 90 por 100 de la media. Sus ayudas estaban dirigidas a financiar proyectos para mejorar el medio ambiente y financiar las infraestructuras de transporte de acuerdo con lo estipulado en la regulación de las redes transeuropeas de transporte (especialmente la alta velocidad europea).
En el Tratado de Maastricht también se crea el Instrumento Financiero de Orientación Pesquera (IFOP) con el fin de contribuir a la realización de los objetivos de la Política Pesquera Común.
En los últimos años, los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos han considerado un fondo de desarrollo regional, un fondo social, un fondo de cohesión social, agrícolas y marítimos y de pesca.
Por ejemplo, actualmente, el Fondo de Cohesión Social, Para el período de programación 2021-2027, financia:
- las inversiones en medio ambiente, incluidos los ámbitos relacionados con el desarrollo sostenible y la energía que presenten beneficios para el medio ambiente;
- las redes transeuropeas en materia de infraestructuras de transporte (RTE-T)
- la asistencia técnica.
El Fondo de Cohesión está reservado a los Estados miembros cuya renta nacional bruta (RNB) per cápita no supere el 90 % de la RNB media de la Unión. Durante el período de programación 2021-2027, el Fondo de Cohesión proporcionó apoyo a 15 Estados miembros: Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal, República Checa y Rumanía.
3.-Avances para Bolivia y Chile
En los casos de Bolivia y Chile encontramos que este tema ha sido motivo de preocupación de los gobiernos. En el caso de Bolivia, la equidad territorial ha sido una prioridad desde las reformas de los años ´90, con la Ley de Participación Popular y la Ley de Descentralización Administrativa, que introdujeron una asignación redistributiva de recursos. Esta visión se fortaleció con la Constitución de 2009, que establece la autonomía territorial como principio de gestión pública, y se consolidó con la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (Ley N.º 031), que define competencias y coordinación entre el nivel central y las entidades territoriales autónomas.
En este país no existe un fondo único y consolidado destinado explícitamente a reducir brechas territoriales, como en otros países. No obstante, se cuenta con diversos mecanismos y fondos que cumplen esa función de manera fragmentada. Esta situación evidencia la necesidad de articularlos bajo un enfoque integral de cohesión territorial, con indicadores claros, mayor transparencia y mecanismos efectivos de seguimiento técnico.
Varios instrumentos presupuestarios han sido implementados para canalizar recursos con enfoque redistributivo, estos son:
- Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS): Financiamiento de proyectos de infraestructura básica (agua, caminos, salud, educación), con énfasis en zonas rurales y municipios de menor población.
- Fondo Indígena: Dirigido a proyectos productivos y de desarrollo comunitario en territorios indígenas. Su implementación ha sido compleja y objeto de controversias por problemas de gestión.
- Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH): Redistribuido entre el nivel central y subnacional, ha sido una fuente clave para financiar iniciativas locales. Parte de este fondo ha sido destinado a salud, educación y seguridad ciudadana, con un enfoque en territorios vulnerables.
- Transferencias del Tesoro General de la Nación (TGN): Asignaciones directas, cofinanciamientos o fondos concursables para proyectos priorizados por entidades territoriales autónomas.
- Créditos externos y donaciones internacionales: En el caso de fondos administrados a través del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) o programas específicos en salud, agua y saneamiento.
- Aportes privados y cooperación internacional, en menor medida, para programas especiales en áreas rurales o de desarrollo comunitario.
Uno de los principales desafíos ha sido la gestión efectiva de los recursos, marcada por una ejecución presupuestaria desigual entre territorios. Muchos municipios pequeños o alejados enfrentan limitaciones técnicas, escaso personal calificado y trabas en los mecanismos de cofinanciamiento. Aunque la Ley de Autonomías prevé coordinación y asistencia técnica intergubernamental, su implementación ha sido limitada. Asimismo, el control social y la participación ciudadana, pese a estar normados, suelen aplicarse de forma débil o simbólica, lo que ha contribuido a ineficiencias, desvío de recursos y baja calidad en la inversión pública.
Pese a los avances en planificación territorial y criterios de asignación equitativa, las brechas territoriales en Bolivia persisten, especialmente en servicios básicos, infraestructura, salud, educación y desarrollo económico. Las marcadas desigualdades institucionales limitan la eficacia redistributiva del presupuesto. Este contexto exige repensar los fondos especiales, incorporando enfoques de resiliencia y contingencia ante crisis, así como fortalecer la articulación entre planificación, autonomía y sostenibilidad fiscal mediante una gobernanza territorial más efectiva y mecanismos sólidos de evaluación de impacto.
La sostenibilidad del financiamiento público es condición fundamental para una política territorial equitativa. La caída de ingresos fiscales en Bolivia ha puesto en evidencia la fragilidad del modelo de redistribución basado en recursos extractivos, y plantea el desafío de diversificar las fuentes de ingreso del Estado, fortalecer la recaudación tributaria local y consolidar un mecanismo nacional de equidad territorial que resista ciclos económicos adversos.
En el caso de Chile, la Ley de Presupuestos de Chile del año 2022 creó el Fondo de Equidad Interregional, el cual se institucionaliza de forma permanente a través del Proyecto de Ley actualmente en trámite en el Congreso Nacional denominado “Regiones Mas Fuertes”[3]. Su principal objetivo es compensar a las regiones menos beneficiadas con los fondos regionales y asimismo reducir brechas existentes entre las regiones de Chile, dada su heterogeneidad demográfica, económica y social.
Para su creación se han tomado como referencia experiencias internacionales, especialmente los fondos de convergencia creados por la Unión Europea a partir del Tratado de Maastricht.
En el Proyecto de Ley Regiones Más Fuertes se determina la distribución de este fondo mediante un algoritmo que incluirá variables asociadas, por ejemplo, con brechas de desarrollo, bienestar, territorios especiales, capacidad de generar ingresos y efectos asociados con las particularidades las regiones del país como la migración y las emergencias.
Cuadro N°3: Recursos Fondo de Equidad Interregional
Fuente: Leyes de Presupuestos 2022, 2023, 2024 y 2025.
4.-Desafíos
Aunque Bolivia y Chile difieren en sus niveles de desarrollo económico y estructuras institucionales, ambos países exhiben profundas brechas territoriales. En Bolivia, estas se manifiestan en limitaciones estructurales en regiones periféricas (como el Chaco, la Amazonía o el Altiplano), mientras que, en Chile, la disparidad es evidente entre regiones mineras como Antofagasta y otras como Ñuble o Araucanía. Esta situación refleja una tendencia común en América Latina, donde el crecimiento económico tiende a concentrarse en ciertos polos, dejando rezagados territorios con menor capacidad productiva o institucional.
Chile ha optado por institucionalizar gradualmente un fondo redistributivo nacional (Fondo de Equidad Interregional), inspirado en modelos europeos. En contraste, Bolivia cuenta con varios mecanismos presupuestarios con finalidad redistributiva, pero dispersos y poco articulados. Esta diferencia evidencia un mayor nivel de consolidación institucional en Chile, pero también una oportunidad para que Bolivia avance hacia un sistema más integrado, coordinado y evaluable.
Los Fondos de Cohesión de la Unión Europea representan un modelo de referencia no solo por su capacidad de inversión, sino por sus principios de gobernanza, transparencia, evaluación de impacto y criterios objetivos de asignación. Su análisis sugiere que para que los fondos en Bolivia y Chile sean efectivos, deben estar orientados a resultados, ser administrados bajo principios de equidad, y fortalecer capacidades subnacionales. Importar el modelo sin contextualización sería ineficaz; por tanto, se requiere una adaptación sensible a las realidades institucionales y fiscales de cada país.
Ambos países enfrentan retos que limitan la eficacia redistributiva:
- Capacidad técnica desigual en gobiernos subnacionales, lo que impide ejecutar con eficiencia los recursos asignados.
- Superar estos obstáculos requiere no solo marcos legales adecuados, sino también fortalecimiento de capacidades, coordinación intergubernamental y voluntad política sostenida.
En este contexto, también se deben considerar los riesgos de la descentralización sin equidad. El fenómeno conocido como “efecto Mateo” —donde “al que tiene se le dará más y al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará”— implica que, en ausencia de correctivos, los territorios más ricos tienden a captar mayores beneficios de la descentralización (mayores ingresos, mejor gestión, atracción de inversiones), mientras los territorios más pobres quedan atrapados en trayectorias de rezago creciente.
Para mitigar estos riesgos, es fundamental fortalecer las capacidades estatales subnacionales, entendidas no solo como la disponibilidad de recursos humanos o financieros, sino como la capacidad real de diseñar, implementar y evaluar políticas públicas efectivas (Thelen, 2004; Fukuyama, 2013). Se requiere entender el desarrollo local como “un proceso de crecimiento y cambio estructural que, mediante la utilización del potencial del desarrollo existente en el territorio, conduce a la mejora del bienestar de la población de una localidad o territorio”. A su vez, identifica tres dimensiones del mismo: una económica, otra sociocultural y finalmente, una dimensión político-administrativa (Vásquez Barquero, 1998). La idea de desarrollo local supone pensarlo “desde abajo” y no como un proceso que va desde lo general a lo particular, pues requiere como primer paso identificar los recursos con que cuenta una región para promoverlos y potenciarlos.
No puede soslayarse que la dimensión climática agrega una capa adicional de complejidad al desafío de la cohesión territorial. Tanto en Bolivia como en Chile, la exposición diferencial a riesgos climáticos genera una ‘brecha climática territorial’, la cual debe ser explícitamente abordada mediante fondos especiales que contemplen criterios de vulnerabilidad ambiental.
Finalmente, debe considerarse la capacidad fiscal espacialmente diferenciada: no todos los territorios tienen el mismo potencial de recaudación fiscal o generación de recursos propios. Ignorar esta realidad puede profundizar las desigualdades territoriales en lugar de corregirlas, por lo que los fondos redistributivos deben incorporar criterios que compensen estas asimetrías fiscales estructurales.
5.-Bibliografía Recomendada
CEPAL (2023). Cambio climático y desigualdad territorial en América Latina y el Caribe: una agenda para la resiliencia inclusiva. Santiago de Chile: Naciones Unidas.
Rodríguez-Pose, A., Bartalucci, F., Lozano-Gracia, N., & Dávalos, M. (2024). Overcoming left-behindedness: Moving beyond the efficiency versus equity debate in territorial development (Papers in Evolutionary Economic Geography No. 24.34). Department of Geography and Environment, London School of Economics; World Bank. Recuperado de http://peeg.wordpress.com.
Barca, F., McCann, P., & Rodríguez-Pose, A. (2012). The case for regional development intervention: Place-based versus place-neutral approaches. Journal of Regional Science, 52(1), 134-152.
Milanovic, B. (2005). Worlds Apart: Measuring International and Global Inequality. Princeton University Press.
OECD (2022). Climate Resilience and Regional Development: Policies and Practices. Paris: OECD Publishing.
World Bank (2023). Building Resilient Regions: Integrating Climate Change Adaptation into Subnational Governance. Washington, DC: The World Bank.
[1] Artículo 3° de la Constitución Política de Chile.
[2] Base jurídica Fondo de Cohesión Europeo. https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/96/el-fondo-de-cohesion.
[3] Proyecto de Ley que dicta normas sobre financiamiento regional, descentralización fiscal y responsabilidad fiscal regional (Boletín 15.921-05).